El canto del futuro. Un nuevo adiós a la Revolución Mexicana. Es el cuarto capítulo del libro Subversiones silenciosas publicado por Editorial Aguilar en 1993
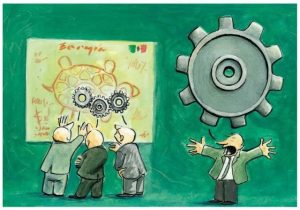
La avalancha juvenil
Sólo una parte de los jóvenes que vienen a tocar la puerta del futuro mexicano podrán encarnar eficazmente ese paradigma; el horizonte real a que acceden como nuevos ciudadanos es menos prometedor que las luces intermitentes de la discoteca global a que quisiera remitirlos el teen business.
Entre otras paradojas de este fin de época está la de que algunos de los mayores logros históricos del país han terminado volviéndose sus más aparatosos problemas. Por ejemplo, la cuestión demográfica. En la primera mitad de los setenta empezó a ser evidente que el crecimiento demográfico superior al 3 por ciento anual se había convertido ya en un problema estructural porque haría físicamente imposible dar satisfactores básicos a una población en ascenso incontenible Y aunque el hecho demográfico más notable de la década de los setenta fue la disminución de la fecundidad, la masa humana que habría de demandar un sitio en la sociedad mexicana había sido concebida ya una década antes, en los sesenta. (6)
Así, el notable éxito alcanzado a partir de los años cuarenta en el abatimiento de la mortalidad —en particular de la mortalidad infantil— (7) planteaba para el cuarto final del siglo una presión demográfica sin precedentes sobre el empleo, la educación y los servicios. Pedro Aspe y José Gómez de León detectaron en esa situación un fenómeno demográfico nuevo en la historia de la nación: el dramático aumento de los mexicanos en edad de trabajar —entre 15 y 64 años— que durante los años setenta crecieron un 9.7 por ciento más que toda la población y un 26 por ciento más que la población menor de 15 años, tradicionalmente el grupo de mayor crecimiento demográfico, hasta antes de 1970. (8)
El saldo neto de ese boom demográfico fue el paso de la población económicamente activa de 8.3 a 22.1 millones de personas y el salto sin precedentes de la masa en camino de ingresar a la franja de la población que demanda empleo. Según esa cifra, la población en edad de trabajar habría de tocar las puertas de la estructura económica, entre 1985 y 1990, en una cantidad cercana a los ocho millones de personas; la mayor demanda de empleo que hubiera tenido la historia del país y que se mantendría estable hasta el año 2000, trayendo cada año un millón adicional de mexicanos a la fuerza de trabajo. (9)
Tocaba esa avalancha las puertas de una economía que, a lo largo de los ochenta, por primera vez en cincuenta años, decreció en lugar de crecer. Durante todos los setenta, hasta 1981, el crecimiento del producto interno bruto fue de 2.5 veces superior al de la población, pero la tendencia se invirtió en 82 y 83, con crecimientos negativos del 0.5 y del 5.3 por ciento. Así, el producto per cápita de 1984 fue igual al de 1979, lo cual equivalía a registrar la amarga realidad de un quinquenio entero de estancamiento.
La respuesta, entonces, a la pregunta de si la economía mexicana podría generar suficientes empleos para satisfacer la cascada de mano de obra joven que tocaba a sus puertas era, sencillamente, No. (10) Las consecuencias de corto y mediano plazo de esa insuficiencia apenas podrían preverse, pero es claro que vivimos en los ochentas una sociedad con vastos sectores juveniles ociosos, que habría de volverse en los noventas una sociedad de millones de jóvenes adultos sin destino laboral.
¿Qué hicieron esos nuevos millones de desempleados sin destino? Emigrar al norte, como en la época porfiriana, en busca del mercado laboral norteamericano, (11) engrosar los batallones de la llamada marginación urbana, cuya forma juvenil prolifera en bandas, delincuencia, drogadicción, subempleo y mendicidad. Hubo también un refugio en la recomposición de las economías familiares, que capearon la crisis fundiendo ingresos de los miembros que trabajan y reteniendo en su seno, hasta edad avanzada, a quienes en otras condiciones habrían salido de casa y fundado la propia. La capacidad social de regresar a «tradiciones de pobres, como la familia extensa y el hacinamiento de parentelas, fue un factor central en la reabsorción de los desempleados que no emigran ni se pierden en la noche de la criminalidad y la autodestrucción urbana. El subempleo, la mendicidad y la economía informal, darían cuenta del resto, en el opresivo horizonte de nueva desigualdad y segregación económica a que parece destinada —con su potencial imaginable de violencia y sitio social— la vida de las grandes ciudades de México.
La respuesta que pueda darse a esa avalancha juvenil, pronto adulta, es una de las grandes incógnitas políticas y sociales del fin de siglo mexicano. De ella dependerán en gran medida el sentido, la intensidad y la forma del cambio histórico del México urbano, multitudinario y astroso, que emerge al cabo de cinco décadas de industrialización y destrucción de la vida rural originaria de México.
Parece complicar las cosas el hecho de que, frente o junto a esta gran transición demográfica, cultural y social, México viva también una ardua y profunda transición política. Esa transición consiste en el paso de un sistema corporativo a uno de ciudadanías emergentes, de un sistema de presidencialismo omnímodo a un sistema de presidencialismo normativo y de una realidad de partido dominante a una de partido mayoritario.
(continuará)
6. «Entre 1970 y 1980, la tasa global de fecundidad disminuyó de 6.7 a 4.4, es decir, una reducción de 2.3 niños por mujer. De hecho, esta reducción se dio principalmente entre 1975 y 1980 pues en 1975 la Tasa Global de Fecundidad era aún de casi 6 hijos por mujer […]. El Consejo Nacional de Población señala la hipótesis […] de que la Tasa Global de Fecundidad será de 2.0 hijos por mujer en el año 2 000. A ello corresponderá una Tasa Neta de Reproducción de aproximadamente una hija por mujer, es decir que una mujer recién nacida se verá a su vez reemplazada por solamente una hija. Como puede fácilmente intuirse, una población bajo este régimen demográfico (de reemplazo exclusivamente) debe tender a un crecimiento nulo. ¿Quiere esto decir que la población de México tendrá crecimiento nulo en el año 2,000? No […]. Se calcula que, aún con una Tasa Neta de Reproducción igual a uno en el año 2000, la población de México crecerá en esa época aproximadamente al 1.3 por ciento y seguirá con tasas de crecimiento superiores al 0.5 por ciento hasta el año 2050 […]. Aunque todas las mujeres en edad reproductiva vieran forzada su fecundidad a un régimen de estricto reemplazo, la población seguiría creciendo hasta el año 2035 y el total de la población que se alcanzaría entonces […] sería 1.6 veces superior al de hoy. Es decir, que lo menos que podría alcanzar la población de México bajo este supuesto sería aproximadamente 113 millones de habitantes.» En Pedro Aspe y José Gómez de León, «El crecimiento de la población de México 1950 1980. Algunas de sus implicaciones económicas hacia el fin del siglo». Mimeo, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mayo, 1985.
7. Entre 1960 y 1970 la mortalidad infantil se redujo en 10 por ciento y entre 1970 y 1980 en 30 por ciento, particularmente dentro de las áreas rurales. En Pedro Aspe y José Gómez de León, op. cit.
8. No se trata sólo de más población, sino de población de mayor calidad: los analfabetos mayores de 15 años que eran en 1950 el 40 por ciento de ese grupo de edad, en 1980 eran sólo el 17 por ciento; la población alfabetizada creció en ese lapso a un ritmo del 4.3 por ciento. Otros indicadores hablan también de la mejora cualitativa del nivel de vida de esa población reciente. Por ejemplo, la proporción de viviendas con agua entubada pasó del 17 al 70 por ciento entre 1950 y 1980. El porcentaje de viviendas con más de un cuarto, pasó del 40 al 70 por ciento en el mismo lapso. El producto per cápita, por su parte, pasó de 5 mil 553 pesos en 1950 a más de 12 mil pesos en 1980, a precios constantes de 1970.
9. Pedro Aspe y José Gómez de León, op. cit. La presión de demanda de trabajo femenino en la población económicamente activa configuraba ya una tendencia espectacular. En 1970 sólo el 20 por ciento de los mexicanos con trabajo eran mujeres; en 19801O eran el 28 por ciento, un aumento de tres millones y medio de mujeres en la estructura laboral. Los efectos sociales y mentales de este hecho en las relaciones entre los géneros no pueden desestimarse, porque tocan uno de los ejes de la relación tradicional de hombres y mujeres. El anticipo de creciente igualación de los sexos por el empleo, apunta hacia uno de los cambios silenciosos y profundos de la sociedad mexicana de fin del siglo xx. A principios de los ochentas, el cambio podía percibirse ya en zonas fronterizas del norte, precisamente donde avanzaba una de las líneas dinámicas de la economía, la industria maquiladora, cuyo alto empleo de mano de obra femenina daba ya lugar a un reordenamiento de la cultura doméstica y de los servicios urbanos, con redes de consumo y entretenimiento específicas para esas trabajadoras, y estructuras familiares donde el varón debía asumir a veces el papel femenino. La tendencia laboral cundía en sindicatos e inversionistas. Las ventajas de la mujer frente al hombre parecen imponerse en materia de productividad, por su mayor disciplina laboral, su menor alcoholismo y, sobre todo, su disposición a aceptar salarios menores. De mantenerse esa tendencia en la estructura laboral mexicana, el fin de siglo sorprenderá a una sociedad de sexos inconcebiblemente más igualitaria que la que vivimos hoy; con impactos fundamentales en la organización de la familia, los valores sexuales, la educación de los hijos, los roles tradicionales del hombre y la mujer y, desde luego, en el crecimiento demográfico, cuyo descenso en la segunda mitad de los setentas es atribuida por muchos demógrafos precisamente al aumento del trabajo femenino. La emergencia en el sismo de 1985 de un sindicato nacional de costureras fue un indicio del potencial político de esa tendencia. Que el aumento de mujeres que trabajan hubiera sido mayor en el campo que en la ciudad (11.4 contra 8.4 por ciento entre 1970 y 1980) indicaba la profundidad de la tendencia, justamente en el seno de la sociedad tradicional. Las cifras en Aspe y Gómez de León, ibid.
10. En 1984 se crearon 510 mil empleos, en 1983 se perdieron 292 mil empleos y en 1982, 181 mil. En 1981 había 20 millones 43 mil mexicanos con empleo; en 1982, 19 millones 862 mil; en 1983, 19 millones 572 mil; y en 1984, 20 millones 43 mil. El desempleo en 1982 era del 8 por ciento y en 1985 del 15 por ciento.
11. Según informaciones periodísticas, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos anunció a mediados de febrero de 1986 que esperaba deportar, durante este año, a un millón 800 mil indocumentados mexicanos; durante 1985 fueron arrestados un millón 200 mil. Se esperaba, pues, para el mismo año de 1986, un aumento considerable de 600 mil deportados adicionales. La Jornada, 11 y 12 de febrero de 1986.
Héctor Aguilar Camín
Escritor, historiador, director de la revista Nexos.
Su último libro: La dictadura germinal.
Crónica de la destrucción de la democracia mexicana
Editorial DEBATE, Penguin Random House, 2025