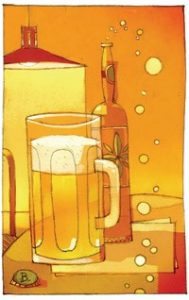
EL HIJO DEL PRESIDENTE
—Historias inolvidables
—Nunca sucedieron
—Suceden en la memoria
—Añicos de la memoria
—La casa tenía una fachada blanca
—Estaba frente a un parque
—Una jacaranda extendía sus ramas
—Sobre el balcón
—Hablamos bajo su sombra
(Fantasmas en el balcón)
Los viernes se chupaba a escondidas en la casa, todos los viernes, y había siempre un cuarto habilitado desde las ocho de la noche para que los huéspedos, como llamaba El Cachorro a los habitantes de la casa, se reunieran ahí a echarse un trago, y los que tenían fiesta siguieran a su fiesta, porque había muchas fiestas en la ciudad de entonces, anterior al Terremoto, y los que no tenían fiesta se quedaran a chupar encerrados, hasta que llegara la hora de bajar por el balcón, que tenía una reja muy a propósito, y cruzar el parque rumbo a la cantina El Parque, que era como el Aleph de sus borracheras, y de sus ganas de coquetear con las meseras, que tenían el extraño don de ser más bonitas cuando las recordaban . El caso es que los viernes unos se iban y otros se quedaban a chupar en uno de los cuartos de la casa, y los que se iban sabían que al volver habría al menos un cuarto donde podrían echarse el último trago o no, pero normalmente sí, hasta el amanecer.
Había casi siempre uno o dos invitados de fuera que no entraban a la casa por la puerta sino por la referida reja que daba al balcón de la jacaranda. De ahí podían entrar sigilosamente a cualquiera de los otros cuartos del primer piso de la casa donde fuera la fiesta. La casa tenía en el primer piso cuatro cuartos. Dos daban al parque, el del balcón bajo la jacaranda, donde vivían Changoleón y Gamiochipi, y el que tenía sólo ventana al parque, donde vivían Lezama y el Cachorro. Los dos cuartos de atrás daban a la casa de Los Gemelos, y a su preciosa y repujada hermana que todos conocían en la casa como El Cuero. En el más pequeño de esos cuartos vivían Alatriste y Colignon, agua y aceite, y en el de junto, Morales, con alguna variante zoológica de la inverosímil familia Fernández, con lo que se quiere decir que durante un año Morales había compartido cuarto con Manuel Fernández, El Caballo, y luego seis meses con Bernardo Fernández, El Caimán, y luego ocho semanas con Héctor Fernández, El Trucutrú y otras ocho con Oscar Fernández, El Chiste, hermanos todos o primos todos, blancos y barbados, herederos de un desviante linaje de prógnatas borbónicos, criadores de reses bravas en Tlaxcala.
Aquel viernes la casa había quedado de reunirse a chupar en el cuarto de Gamiochipi y de Changoleón, precisamente el cuarto del balcón que daba al parque, y estaban chupando sanamente, rítmicamente, cubas sin hielo con Ron Batey, El Cachorro, Morales, Alatriste y Lezama. Gamiochipi se había ido a una fiesta con Susy Seyde, inconcluyente como todas las suyas. Changoleón se había desaparecido desde el día anterior en lo que la casa sospechaba una más de sus boconas aventuras, a saber: que lo había invitado a cenar a un restaurante de postín una mujer de temer. Colignon se había ido con una su novia gringa, hija de un gringo rico y optimista, como le gustaban a él los suegros: optimistas y ricos a la gringa.
Entonces, de pronto, alguien empezó a gritar desde la calle con susurros perentorios el apellido de Morales. Morales salió al balcón para ver quién le seseaba y habló con él unas cosas en clave que nadie entendió, salvo el propio Morales, quien volvió demacrado al cuarto donde chupaba la casa. Y les dijo, nos dijo:
—Va a suceder una cosa muy rara, cabrones. Pero está bajo control. Les pido paciencia e ironía.
Estuvimos de acuerdo con Morales, como lo estábamos siempre, en nuestra vida ansiosa de acontecimientos memorables. Teníamos debilidad por las improvisaciones de Morales, que empezaban por parecerse a la sorpresa y terminaban pareciéndose al recuerdo de la felicidad, aunque es cierto que la felicidad no se recuerda tanto como la desdicha, sino que suele consumirse cuando se cumple.
Advierto en mi calidad de narrador omnisciente que el nosotros de esta narración usurpa el punto de vista de los declarantes reales, que eran siempre menos que el dicho nosotros y siempre más que cada De manera que lo que llegaba delgado y titubeante de cada uno a ese nosotros, regresaba henchido y firme como recuerdo de todos, y es la materia de estos desvaríos.
Apenas los había prevenido Morales de la sorpresa cuando se hizo presente en el balcón, alámbricamente, un flaco color café, de bigotes poblados, frente estrecha y camisa negra. Reconoció el lugar con una mirada profesional y dijo, con discreta y perentoria voz:
—Soy el Mayor Pinzón. Estoy aquí por invitación de nuestro amigo – señaló a Morales—. ¿Cómo se llama usted, amigo?
—Morales —dijo Morales.
—Por invitación de nuestro amigo Morales —completó el Mayor Pinzón—. Les advierto que el verdadero invitado no soy yo. Pero antes de hacer subir al verdadero invitado, si ustedes lo permiten, debo inspeccionar el campo.
La estupefacción de los huéspedos chupadores valió como permiso para el Mayor Pinzón, quien empezó por inspeccionarlos a ellos con su mirada de sobreactuados rayos X. No hay que abusar de los poderes del narrador omnisciente para referir el triste espectáculo que registraron aquella noche los aguzados ojos del Mayor Pinzón: un cuarto de camas revueltas donde chupaban en algo más que paños menores tres jóvenes idiotas animados inverosímilmente por su conversación, pero en realidad por lo que había en sus organismos ya de la media botella de ron Batey y las trasegadas botellas de coca cola que esperaban su ingesta desordenada en una mesita del cuarto estrecho, en cuyas dos camas individuales holgaban bebiendo los anfitriones inopinados. Al aparecerse houdinescamente por el balcón y asomarse al cuarto, el Mayor Pinzón habría visto al distendido Lezama, echado sobre una de las camas a la espera de su futuro, y sentado en la esquina de aquella misma cama a El Cachorro, en camiseta de tirantes propias de su tierra yucateca, y en el espaldar de la otra cama, que abría al jol del primer piso de la casa, al erguido y atento Alatriste. A la izquierda del Mayor Pinzón había quedado el hospitalario Morales, quien no acertaba sino a hacer gestos para sus amigos, queriendo sugerir con ellos que la llevaran calmada, que el azar de la historia los había asaltado y no había sino gaudear. Se había traído este verbo, gaudear, de lo único que recordaba de su educación religiosa de la prepa, el tremendo asunto apocalíptico según el cual Agustín, o algún otro padre de Iglesia, habría dicho o escrito alguna vez: en el ínterin gaudemos, lo cual quería decir aproximadamente algo así como: mientras llega el Apocalipsis, disfrutemos del mundo. Antes de morir, gocemos. A coger, mientras podemos.
Pinzón vio la escena desoladora de aquellos huéspedos chupando en paños y mentes menores, y miró a Morales con ceño de reproche. Pero siguió su misión. Abrió la puerta del cuarto que daba al jol del primer piso, vio que no había luz en las rendijas de las puertas del resto de los cuartos, pero igual preguntó si no había alguien más en esa planta.
Morales respondió que no.
—¿Puedo entonces traer al invitado? —preguntó el Mayor Pinzón, con readquirida confianza.
—Puede hacer lo que le plazca, si me puedo servir otro trago —irrumpió resonante El Cachorro, que ya tenía adentro media estocada de Batey. Dijo esto mientras se ponía inciertamente de pie, camino a la mesita del ron y las coca colas.
El Mayor Pinzón miró a Morales, a quien le sudaba la calva prematura, y le dijo a El Cachorro, con inesperada complicidad:
—Puede servirse lo que quiera, amigo. Y no sólo eso, sino que traje bastimento al efecto. Bajo y vuelvo.
Autónomo de los permisos del Mayor, El Cachorro ya se estaba sirviendo, y no respondió. El Mayor asintió con prusiano cabezazo a la indiferencia civil de El Cachorro, y se fue por el balcón igual que había venido, en un juego de sombras.
Alatriste saltó hacia Morales:
—¿Qué invitado es este, cabrón? ¿Quién es? Es un sardo. ¿Dónde te conseguiste a este sardo?
Sardos se llamaba entonces, con un toque despectivo, a los militares.
—En una cantina, líder –dijo Morales, secándose el sudor de la frente con la mano.
—¿O sea?
—Pues estaba chupando y se me acercó este Mayor.
—¿Y luego?
—Me dijo que cuidaba al hijo de una gente importante que quería mezclarse con su generación, pero que estaba encerrado en la prominencia de su padre. Le pregunté qué quería el hijo. Me dijo: “Hablar y chupar con gente de su edad. Ayúdame, lo tengo que sacar de su muralla. Es un buen muchacho, le gusta coger y todo, pero tiene esta manía de enterarse por él mismo de cómo es el país donde vive y que no puede ver desde su casa”.
—Harún el Raschid —se burló Lezama.
—Pues eso me dijo el mayor, cabrón. Y yo, en la peda, le dije que sí, y le di el teléfono de la casa —se disculpó Morales.
Siguió:
—Esto fue un sábado. Bueno, pues el pinche Mayor llamó el lunes diciendo que si podíamos organizar la reunión para el fin de semana siguiente y le dije que sí, que los viernes de cualquier modo estábamos chupando aquí en el cuarto del balcón, que me gritara de la calle cuando llegara. Me dijo que cuánto le iba a cobrar, le dije que nada, que nos invitara la peda y ya. Dijo que sí. No volvió a hablar, sino que de repente se apareció ahí abajo con los dos camionetones y su protegido.
—Pero quién es su protegido, cabrón —se enervó Alatriste.
—No sé —dijo Morales, mientras iba al balcón—. Pero aquí vienen subiendo.
—¿Vienen? ¿Cuántos? —preguntó Alatriste.
Antes de que Morales pudiera responder apareció en el balcón un joven rapado cargando un saco grande. Subió luego el Mayor Pinzón con un saco pequeño. En el primer saco había dos botellas de ron, y coca colas. En el saco pequeño había una botella de wiski y otra de champaña, néctares inencontrables en la ciudad aquella, anterior al Terremoto.
Subió luego por la reja el invitado, cuyos eficientes pasos de escalador de rejas cuidaron desde la acera dos idiotas vestidos de negro que alzaban sus brazos hacia el que subía, en prevención de su desplome. Pero el invitado subió con presteza gatuna la reja y asomó de un brinco grácil en el balcón de los machos masturbines.
Morales dio un paso atrás al verlo. Supo que pasara lo que pasara estaban ya metidos en un pedo, porque el fulano de solvencias felinas que saltó al balcón era nada menos que el Hijo del Presidente.
Nadie había visto su foto, no existía su figura oficialmente, estaba prohibida su aparición hasta en las páginas de sociales, pero todo el país sabía quién era y cómo era el desconocido hiperconocido Hijo del Presidente. Ah los ojos fijos, la frente ancha, las orejas grandes y planas, la cara de buena onda y de pendejo sin fin del Hijo del Presidente. Bueno, aquí estaba en el balcón de la casa, en el cuarto clandestino de los machos masturbines, en el centro de su vida.
(Continuará)