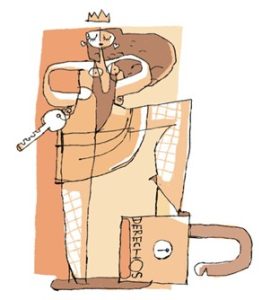
Antes de los ovnis, la casa había tenido otros tratos con el arcano, pues en esto de los misterios del cielo y de la tierra, la casa y sus habitantes eran hijos cabales de su país y de su tiempo, en especial de su país, de aquel país profundo anterior al Terremoto, que era visitado tan naturalmente por lo sobrenatural o al menos por lo antiguo, país rico en tradiciones milenarias, saberes y solvencias en sus tratos con el más allá. En cierto modo, añade el narrador omnisciente, aquel país era sólo más allá, como podía derivarse, por ejemplo, del hecho capital de que su historia recordada no coincidiera nunca con su historia sucedida, la cual quedaba siempre situada más allá del más acá donde había sucedido.
De la misma casa donde vivían, frente al parque de la placa del epónimo general San Martín, matador de siete mil mulas en su conquista de Los Andes, se contaba una historia magnífica que le paraba los pelos de punta a los sencillos escuchas de antes del Terremoto.
Y era esta:
Un par de amigos conocían en un bar a dos hermanas. Se les acercaban y les invitaban un trago. Las hermanas aceptaban los tragos. Luego aceptaban la compañía de los amigos. Dos o tres tragos después, aceptaban sus besos. Finalmente los invitaban a su casa, que estaba en la misma colonia, a unas cuadras, frente a un parque donde había la placa de un general San Martín. Era verano y llovía, el parque estaba húmedo, lo mismo que las yedras que cubrían las paredes de la casa. Los padres de las hermanas estaban de viaje, las hermanas estaban de fiesta en la casa. Los amigos y las hermanas cantaban, bebían, bailaban, reían. Se desnudaban después y corrían desnudos por la casa, cogían en todos sus rincones, hasta el amanecer, en que las hermanas echaban a los amigos con espantada premura.
Distraído por las prisas, uno de los amigos dejaba en la casa el paraguas que los había protegido de la lluvia viniendo del bar. Caía en la cuenta de su olvido la tarde del día siguiente, cuando empezaba de nuevo a llover. Bendecía el pretexto que le daba el paraguas olvidado para volver a la casa y volvía. Era la tarde radiante del verano, antes de que la nublaran los chubascos de rigor. La hermosa casa de yedras del día anterior estaba abandonada y en ruinas. Los vidrios estaban rotos, las ventanas de madera agrietadas por la polilla y la intemperie. El visitante empujaba la puerta y entraba al recibidor, apartando telarañas. Aquí, en el recibidor, había empezado a besar anoche a la hermana cantarina. Doblaba a la derecha, hacia lo que ayer era una sala de gobelinos y muebles forrados de terciopelo. Una capa de polvo cubría ahora el piso, que crujía bajo sus pies. En el rincón, bajo la ventana, había un monte de desechos: restos de alfombras, tapices, cortinas. Ahí estaba anoche el sofá donde se había echado de espaldas para recibirlo la hermana silenciosa. Ahí estaba ahora su paraguas, rasgado y polvoso, comido de ratones. El amigo salía de la casa pálido y loco, y quedaba así el resto de sus días. Un viejo conserje de la cuadra le contaba al amigo restante la terrible historia. En la casa abandonada habían vivido dos muchachas huérfanas de madre, que solían invitar a desconocidos los días en que su padre, un ingeniero militar, viajaba fuera de la ciudad. Un día el ingeniero había regresado sin avisar y había encontrado a sus hijas desnudas, había matado a los visitantes, había matado a sus hijas y se había colgado del candil. Desde entonces, cada tanto, venían jóvenes a buscar en la casa abandonada a las muchachas de que habían gozado la noche anterior.
El Cachorro había contado esa historia en aquellos días del ovni, diciendo que la había escuchado de las hermanas que manejaban la casa, incapaces de mentir.
Los machos masturbines guardaron un minuto de silencio.
—Es mejor la historia que no nos ha contado Gamiochipi —dijo Lezama, con infidencia manifiesta.
—No chingues, cabrón —se rebeló Gamiochipi.
—Es mejor tu historia —insistió Lezama.
—Te la conté nomás a ti, cabrón. Qué chismoso eres.
—Cuenta —dijo Lezama.
—¿Cómo voy a contar, cabrón?
—Qué tiene.
—¿Cómo qué tiene? Van a pensar que estoy loco.
—No alcanzan a pensar —dijo Lezama, y siguió adelante con su infidencia—: Este cabrón se encontró a la Madam. ¿Se acuerdan de la Madam, la vieja del Manolo’s la noche que fuimos a bailar a Catedral?
Se acordaban.
—Pues este cabrón se la encontró de nuevo —dijo Lezama—. Hagan de cuenta que se encontró un ovni.
—No mames, Lezama —refunfuñó Gamiochipi.
—Despepita, Gamiochipi —legisló El Cachorro—. ¿Dónde te encontraste a la Madam?
—Despepita —rugió el tendido.
Gamiochipi cedió, acorralado:
—En una de las rumbeadas de El Limonal.
Hubo un Ahh de memoria entre los machos masturbines.
Gamiochipi aludía a las rumbeadas legendarias que armaba en su casona de San Ángel un bon vivant francés al que le gustaban los muchachos y reunía cada tanto los más que podía, en unas fiestas que llenaba de mujeres disparatadas, inficionadas por la rumba, a las que atraía contratando a los mejores conjuntos de rumba de la ciudad. Los habitantes de la casa conservaban en la memoria saldos inmortales de su primera ida a las rumbeadas de El Limonal, pues aquella primera vez habían bailado y bebido toda la noche, se habían hecho amigos del conjunto canónico de rumba de aquellos tiempos, que era el de Lobo y Melón, y al salir de la casa, al amanecer, había en sus piernas y en sus pechos una exaltación militar de batalla ganada, la certeza de haber trepado al menos una de las cumbres que habían soñado trepar en la vida. No quiero empeñarme como narrador omnisciente en la rendición de los detalles de aquellas fiestas, sólo decir que empezaban en la tarde y solían terminar a la mañana siguiente y que, en sus últimas horas, ya en el filo del amanecer, la fiesta toda era sólo una multitud frenética que bailaba en cámara rápida Pelotero la bola o el Mambo no. 9, sudando hasta salpicar. Había sido en uno de aquellos momentos finales de la rumbeada que Gamiochipi, sudando como ninguno, había alzado la vista y había visto a la Madam de pie, en lo alto de la escalera de ladrillo y azulejo de la casona, envuelta en un vestido rojo, el vientre plano, la cintura breve, los labios brillantes, mirándolo a él con tan clara insistencia que Gamiochipi dejó de bailar y caminó hacia ella como hipnotizado, siguiendo la instrucción de su mirada, y cuando estuvieron frente a frente, en lo alto de la escalera, ella le dijo: “¿Te acuerdas de mí?”. Vencido por la gloria del azar, Gamiochipi no pudo sino meter la cabeza en el escote de la Madam y brubrubrearle ahí hasta que la Madam lo separó suavemente, mirándolo a los ojos, y le dijo:
—Me dijo —siguió Gamiochipi—: “Quiero que pases una prueba, corazón”, “La que mandes, mamacita”, dije yo, “Esa prueba me va a decir hasta dónde avanzas conmigo”, me dijo. “Hasta home”, dije yo. “Hasta más allá de home, corazón”, me dijo ella, “pero despacito. Mira, ven, vuélveme a besar aquí”, y me vuelve a poner la cara en el escote, y le vuelvo a hacer brubrubrú, “Tócame aquí”, y me hace pasarle la mano por la cintura, y cuando me doy cuenta ya me va llevando a una recámara, en el fondo del pasillo del primer piso, lejos de la fiesta, una recámara muy rara, cabrón, grande, medio a oscuras, porque estaba amaneciendo, es decir, iba entrando la bruma de la mañana. Con esa poca luz veo que hay en el cuarto otra mujer, sentada en un diván, con un turbante, medio vieja. Pensé “Estará calva”, pero no, sólo era más vieja que la Madam, o menos joven que la Madam, pero igual de cabrona que la Madam, porque miraba también sin parpadear como la Madam. La Madam le dio la vuelta al diván donde estaba sentada su amiga, pasándole la mano por el brazo. Pensé: “Uta, esta va a querer que con su amiga también”. Pero no, no era eso lo que quería, sino que me sentara enfrente de ellas, en una sillita baja que me puso, de modo que me quedaran las dos enfrente, sentadas las dos en el diván viejo, viejísimo, de las mil y una noches. No las veía bien porque estaban a contraluz de la ventana, pero entonces, la Madam va a la mesita que había al lado del sillón donde estaba su amiga, para prender una lamparita que había ahí, muy bonita, dorada, viejísima también, y mientras ella va a prender la lamparita, yo veo a su amiga que me está mirando, sonriendo, y hasta entonces veo que tiene unos ojos así, cabrón, unos ojotes azules, como canicas. Me mira con esos ojotes fijos mientras la Madam trata de prender la lámpara, pero la lámpara no prende, y entonces le dice la Madam: “¿Por qué no prende tu lámpara, castañuelita?” “Uta”, dije yo: “¡Castañuelita!”, y Castañuelita le responde: “Porque se fundió, princesa, pero dame el foco para que lo arregle”. Le dice eso sin quitarme los ojos de encima, y estira el brazo para coger el foco. Entonces la Madam le pone el foco en la mano y la castañuelita lo agarra con sus dedos de la base de metal donde se enrosca, y estira el brazo hacia mí y me pone el foco enfrente de la cara, como si me fuera a hipnotizar. Y no me van a creer, cabrones, no me lo van a creer, pero el pinche foco ¡se enciende! Y mientras el foco se enciende, la vieja me mira riéndose, como una diabla, atrás del foco la cabrona. Luego el foco se apaga y ella lo baja, pero lo vuelve a subir, y me lo vuelve a poner enfrente y el pinche foco se vuelve a encender, cabrón, y se vuelve a apagar, y entonces veo atrás del pinche foco los ojotes negros de la Madam y los ojotes azules de la castañuelita mirándome las dos, sonriéndome las dos, puta madre, se me pararon los pelos, cabrón pateé la sillita, tiré un sillón, abrí la puerta que pesaba como hierro y corrí hasta la escalera. Bajé a saltos la escalera, cabrón, hasta la puerta, y abrí la puerta y ahí, al abrir la puerta, me di cuenta de que no había ruido, de que no había música, de que no había rumbeada, cabrón. La casa estaba vacía, y yo solo como un hongo ahí, cagado de miedo, en medio de la casa abandonada.
—No mames, Gamio— se rio Changoleón—. Todos sabemos que te empedaste esa vez.
—Ustedes no fueron a esa rumbeada, cabrón, no saben nada —se engalló Gamiochipi—. Yo fui con el Falso Nazareno y con El Caimán. Pero ellos se fueron temprano, como a las dos de la mañana, y yo me quedé. Me quedé a la rumbeada que no había, cabrón. El caso es que salí corriendo de la pinche casa y a las tres cuadras iba ahogado y meado. Puta, qué miedo. Hasta la fecha, cabrón. Me despierto en la noche cagado de miedo en la casa vacía viendo los ojos de la Madam. Es el único miedo que tengo en la vida, encontrarme de nuevo a la Madam. Nomás de pensarlo me pongo loco. Miren:
Extendió su brazo de vellos vascuences. Estaban, efectivamente, espeluznados: una brisita inexistente los hacía vibrar, como espiguitas de trigo.
El Cachorro le alargó la botella de ron Batey. Gamiochipi dio un trago de leñador que le congestionó y le mojó los ojos. Cuando recobró el resuello dijo:
—Pinches brujas.
—¿Crees en las brujas, Gamio? —inquirió, mayéutico, Lezama.
—No creo en las brujas, cabrón, pero de que existen, existen —dijo Gamiochipi.